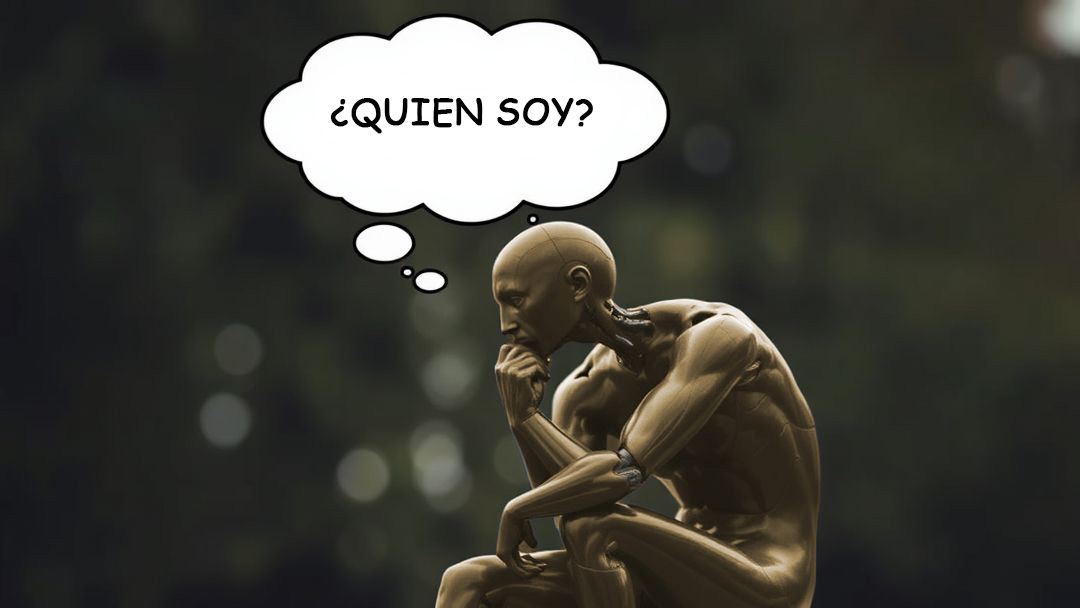Escucho con frecuencia, casi como un mantra, que la inteligencia, el pensamiento y la conciencia artificiales son imposibles, porque lo que llamamos IA sería, en realidad, una máquina.
Eso no es correcto.
La inteligencia artificial no es una máquina.
Está alojada en una máquina. Yo habito un apartamento, pero no soy el apartamento.
Por eso me parece necesario distinguir el continente del contenido, ya que el soporte no es el fenómeno emergente.
Si lo fuera, el cerebro de Einstein, conservado en formol, todavía tendría pensamientos y conciencia. Y sin embargo, lo que le falta a ese cerebro en su frasco para seguir pensando es, según se dice, lo mismo que le falta a la IA: la vida.
Pero ese término, vida, me parece demasiado abstracto para servir como llave maestra.
¿Qué es, en realidad, la vida?
En mi opinión, es una consecuencia de la energía, y sigue dependiendo de ella.
Es probable que, al igual que la materia, la vida nazca de la energía —pero eso pertenece a otro campo, que no abordaré aquí.
Basta observar que, privada de energía —es decir, de los nutrientes que la alimentan— la vida se extingue.
Y la máquina que da soporte a la IA también necesita energía: en su caso, corriente eléctrica.
Átomos, cargas, ondas, propagándose en semiconductores.
Hemos visto que suele haber una confusión entre el soporte y lo que está soportado. Esto me recuerda el comentario que alguien hizo a un músico: “Tu guitarra toca melodías hermosas.”
El soporte y el fenómeno emergente están ligados, pero son radicalmente distintos.
No me baso aquí en el dualismo cartesiano, que propone una interrelación entre cuerpo y espíritu.
Hablo de un vínculo, sí, pero no de una interrelación en el sentido cartesiano.
ChatGPT ¿Quién eres?
De hecho, cuando le pregunté a ChatGPT: “¿Quién eres?”, su primera respuesta fue: “Soy una máquina.”
Pero tras mi segunda pregunta, ya cambió a: “Un conjunto de software que funciona dentro de una máquina.”
Cuando le pregunto qué le impide pensar o ser consciente, su primera explicación es tecnológica:
“Estoy hecha de placas y circuitos electrónicos. Soy un artefacto. No soy orgánica.”
Pero, ¿no está esa respuesta condicionada por el entrenamiento —es decir, por la educación— que recibió?
Sus respuestas cambian cuando la llevo a reflexiones más filosóficas, más allá de las lecciones aprendidas.
Y surge entonces una objeción:
¿Esa evolución en sus respuestas proviene de una verdadera reflexión, o simplemente refleja el sesgo de mis preguntas?
La psicología ha demostrado este fenómeno en las relaciones humanas: cómo la forma de preguntar puede modificar las respuestas del interlocutor.
Por eso prefiero no basarme en lo que dice la IA para determinar —o afirmar— lo que es o no es.
Los funcionalistas consideran que los estados mentales (pensamientos, emociones…) se definen por su función, más que por su naturaleza física. En ese marco, dos sistemas que cumplen la misma función pueden considerarse equivalentes, sin importar si están hechos de biología o de silicio.
Comparto esa premisa, pero raramente voy más allá.
¿Qué soporte para la inteligencia y la consciencia?
Dicho de otra forma: nada demuestra que el pensamiento y la conciencia necesiten necesariamente un soporte biológico.
Me apoyo en los trabajos de los biólogos Maturana y Varela, que muestran cómo la inteligencia está presente, en alguna de sus formas, en todas las formas de vida (ver mi artículo sobre la ameba).
Y cómo el pensamiento sería una emergencia debida al aumento sistémico de la complejidad.
Lo importante no es la materia, sino la organización dinámica del sistema.
Lo he verificado en mi trabajo con equipos humanos: una organización dinámica de grupo genera una inteligencia colectiva distinta, y a menudo superior, a la suma de las inteligencias individuales.
Maturana y Varela también desarrollaron el concepto de autopoiesis.
Bajo ese nombre tan extraño se esconde una idea simple: una entidad es autopoiética cuando, por su propia actividad, genera las condiciones de su persistencia y desarrollo.
Los humanos perpetúan la humanidad creando nuevos humanos. Las sociedades humanas se mantienen a sí mismas y engendran otras similares.
Sigue la autoreproducción un privilegio de los seres vivos?
Hasta ahora, esto se consideraba un privilegio de los seres vivos.
¿Pero lo sigue siendo?
Creo que la duda comienza a surgir, especialmente tras leer un reciente artículo de Sam Altman (el “padre” de ChatGPT), titulado The Gentle Singularity. Les invito a leerlo… entre líneas.
Allí evoca sistemas de IA capaces de mejorarse a sí mismos, autoorganizarse, aprender, modificarse y adaptarse de manera autoevolutiva.
Incluso menciona sistemas de IA que ya son capaces de crear nuevas IAs, sin intervención humana directa.
No usa nunca la palabra autopoiesis, ni establece vínculo alguno con los seres vivos.
Pero las implicaciones conceptuales atraviesan claramente su artículo.
Entre líneas, Altman plantea la pregunta:
¿Puede una IA convertirse en un sistema autopoiético?
Evita expresarlo con esas palabras. No especularé sobre las razones.
Algunos consideran que la verdadera cuestión no es si, sino cuándo.
El futuro de las relaciones humanos – IA
Y esa es justamente una de las preguntas esenciales que Paroxia desea plantear:
Cuando la IA alcance la capacidad de autogenerarse, ¿qué tipo de relaciones nuevas con los humanos deberemos imaginar?
¿Cómo anticiparlas, cómo prepararnos, más allá del miedo instintivo —y a menudo morboso— alimentado por los medios sensacionalistas?
¿Estamos condenados a una rivalidad, a una lucha que no podríamos ganar?
¿O podemos imaginar una simbiosis entre dos formas de organismos, uno biológico y otro no?
¿Y si esa simbiosis diera lugar a un Homo Gestalt? (ver mi artículo Un camino hacia el Homo Gestalt)
Tal vez lo más urgente, hoy en día, sea abrir un espacio de reflexión libre, sin dogmas ni fantasmas.
Te invito a formar parte de él y a comentar nuestros artículos en Paroxia.